PROGRAMACIÓN FETAL EN VACAS LECHERAS
Resumen
La programación fetal representa los cambios en la expresión génica del feto que son promovidos por causas nutricionales y/o endócrinas que ocurren en la vaca durante la gestación. Lo interesante es que estos cambios repercuten en aspectos de la vida adulta de la progenie, como por ejemplo, su performance productiva. El objetivo del estudio fue evaluar qué efecto poseen en la primera lactancia de las hijas (producción de leche acumulada hasta los 150 días): 1) la lactancia de la madre durante la gestación; 2) el número de gestaciones de la madre (1 a 8); 3) los días en lactancia y 4) la secreción de energía en la leche de la madre al momento de la concepción. Los datos se obtuvieron de una base de que contiene registros de 1131 tambos de la región pampeana durante el período 1981 a 2011 y se analizaron con un modelo de regresión lineal mixto (SAS 9.3). La producción de leche de las hijas a los 150 días disminuyó a medida que aumentaba el número de partos de la madre (valor de P <0,05). Las hembras que fueron concebidas antes de los 150 días en leche produjeron menos que las que fueron concebidas posteriormente (P <0,05). Por el contrario, la energía secretada en leche no tuvo efecto (P <0,05) sobre la producción de las hijas (P >0,1). En conclusión, los cambios metabólicos que enfrentan las vacas en lactancia al momento de la concepción y posiblemente, a consecuencia de las sucesivas gestaciones, repercuten en la producción futura de la descendencia.
Trabajo final de la Especialización de Nutrición Animal de la Facultad de Cs Veterinarias de la U.N.L.P.
MV Ayelén Chiarle Director: PhD Alejandro E. Relling Jurados: Dra. Cecilia Furnus Dra. Paula Turiello, Dr. Mauricio Giuliodo
Introducción
El desarrollo fetal en etapas tempranas es influenciado por factores exógenos tales como el consumo de alimento, la partición de energía de la madre, las concentraciones de hormonas y de anticuerpos y el manejo productivo de la madre (Banos y col., 2007). Generalmente, en las vacas lecheras las primeras etapas del desarrollo fetal coinciden con el pico de producción de leche de la lactancia. Esta parte de la lactancia genera una gran demanda energética que es parcialmente cubierta mediante la movilización de las reservas corporales. En las últimas décadas se ha incrementado la producción de leche, en parte por selección genética de vacas mejores productoras que a su vez, daban una descendencia que lograba superar la producción materna (Berry y col., 2008) y, en parte, por mejoras en la alimentación de las vacas. Sin embargo, no se conoce con exactitud si todas las crías de una misma vaca reciben la misma herencia genética. Puesto que por efecto de la programación fetal el desarrollo no será el mismo para un individuo que es gestado en un ambiente con un adecuado aporte de nutrientes, que un feto en cual su madre está produciendo altas cantidades de leche o tiene una pobre nutrición pobre. 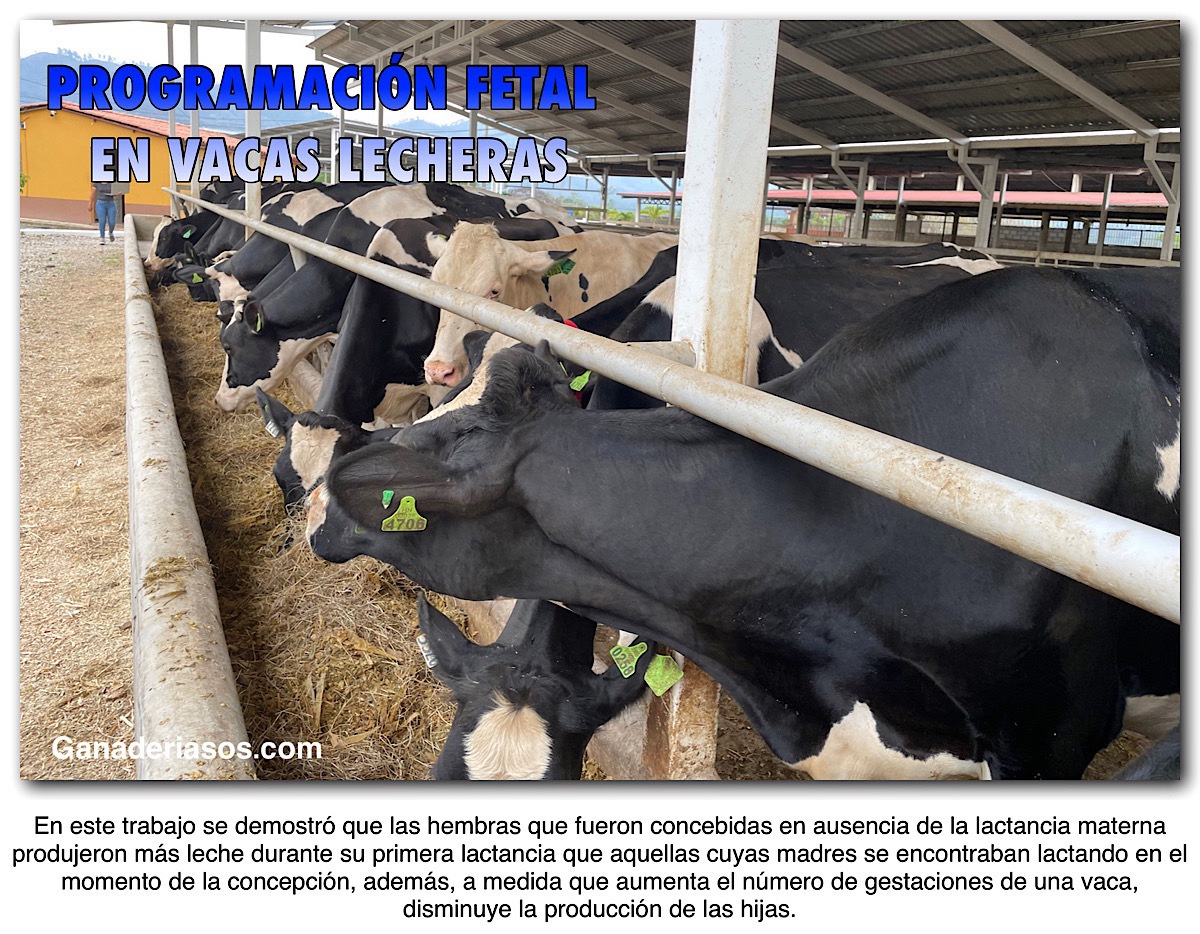
Se ha demostrado en diversas especies que el ambiente uterino influencia el desarrollo del feto y esto repercute en la adultez (Krechowec, 2006). En el caso particular de los bovinos, Berry y col. (2008) sugieren que las condiciones prenatales que experimenta el feto podrían afectar la performance y la salud en el animal adulto. Por lo tanto, el fenotipo resultante además de estar relacionado al genotipo del animal, podría deberse también a las modificaciones sufridas en el genoma, resultando en un “epigenotipo” específico (Rijnkels y col., 2010). Las modificaciones epigenéticas están dadas por cambios químicos en el genoma, las cuales quedan establecidas a través de las siguientes divisiones celulares y pueden transferirse a las próximas generaciones (Singh y col., 2012). Rijnkels y col. (2010) han definido a la epigenética como “las alteraciones estables en los genes que surgen durante el desarrollo”. El control de estas alteraciones estaría mediado por modificaciones en la metilación del ADN y/o por reformas en el empaquetamiento de la cromatina, y también posiblemente por cambios en la acetilación de la cromatina (Drake y Walker, 2004; Klose y Bird, 2006), lo que generaría el “silenciamiento” de ciertos genes (Berry y col., 2008).
El desarrollo inicial del embrión es rápido a consecuencia de las continuas divisiones celulares que se producen, no obstante, si el aporte de nutrientes y de oxígeno no es adecuado, la tasa de división celular del feto se enlentece (Barker, 1995). Si estos períodos de desnutrición son prolongados disminuye de manera permanente el número de células que tendrán determinados órganos en el animal adulto (Barker y Clark, 1997). Tal es así que Barker (1995) propuso la hipótesis del origen fetal según la cual el ambiente uterino desencadena cambios permanentes que son transmitidos a las siguientes generaciones. Muchos trabajos refuerzan la teoría de que el estado fisiológico, nutricional y productivo de la madre afecta directamente el futuro rendimiento de su cría. Algunos ejemplos pueden encontrarse en humanos: aquellas mujeres que estaban embarazadas durante el período de hambruna en los Países Bajos en 1944, conocido como “El Invierno del Hambre”, tuvieron hijos y nietos con severos problemas de salud, por lo que la falta de nutrientes durante la preñez ha sido asociada al riesgo de sufrir enfermedades metabólicas en la vida adulta de las personas (Heijmans y col., 2008). Es decir, estos efectos maternos sobre el genoma fetal durante la gestación pueden alterar el fenotipo de la descendencia (Gonzalez-Recio y col., 2012).
Las vacas lecheras ofrecen un buen modelo para evaluar el efecto de la epigenética porque las terneras son separadas de sus madres poco tiempo luego del parto, con lo que factores como la aptitud materna y la calidad de la leche no actuarían como factores de confusión al estudiar el rendimiento futuro de la descendencia (Banos y col., 2007). Además, la producción de leche es una variable fácil de medir y de comparar. Durante la preñez y la lactancia de las vacas lecheras, los nutrientes deben ser particionados entre la placenta y la glándula mamaria, por eso parecería razonable esperar que aquellos fetos gestados por vacas que tengan una alta producción de leche no reciban una cantidad adecuada de nutrientes como para soportar un óptimo desarrollo fetal. En vacas lecheras, la fertilización del óvulo puede producirse concomitantemente con el pico de lactancia entre los 70 y 100 días en leche (DEL). De modo que la concepción ocurriría durante un balance energético que podría ser negativo, neutro o ligeramente positivo dependiendo del nivel de producción y de consumo de las vacas (Drackley, 1999).
La hipótesis de la programación fetal propone que si se produce algún tipo de estímulo o injuria durante los períodos críticos del desarrollo del feto se podrían alterar permanentemente tanto la estructura como la función de los tejidos (Drake y Walker, 2004). Se ha descripto que la morfogénesis de la glándula mamaria comienza durante el desarrollo fetal y que continúa en la pubertad, en la preñez y en las sucesivas lactancias con sus involuciones (Rijnkels y col., 2010). Estos cambios morfogénicos pueden ser afectados por las condiciones que enfrenta el feto dentro del útero (Berry y col., 2008).
ARTICULO COMPLETO PROGRAMACION FETAL EN VACAS LECHERAS

